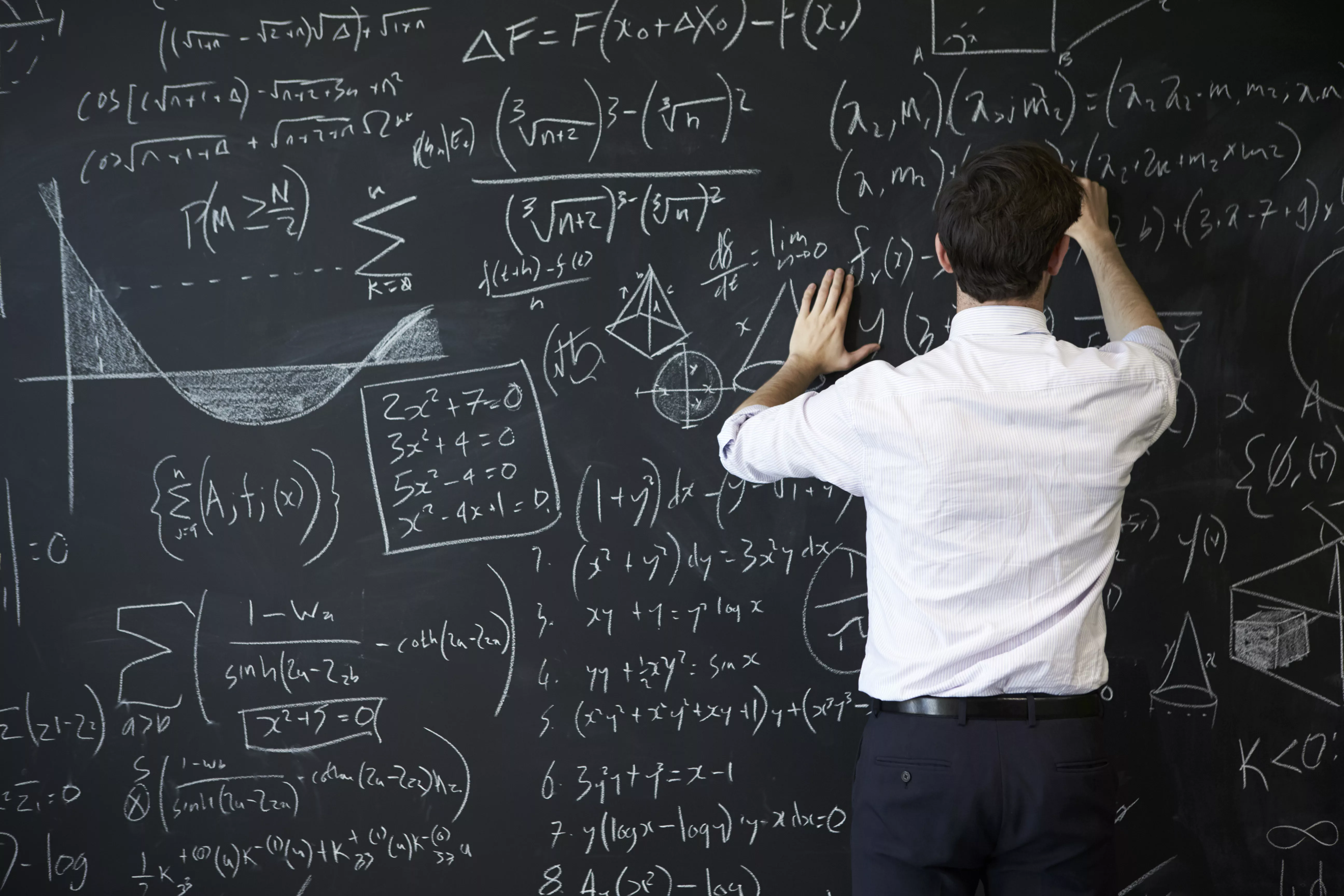¿Y si la física no lo sabe todo?
Tomé la decisión más importante de mi vida a los 27 años.
Siempre quise ser ingeniero, aunque tardé una década en darme cuenta.
Estudié Administración y Dirección de Empresas, trabajé en el mundo de los startups, y durante años me convencí de que eso era lo mío. Pero por dentro algo no encajaba. No era infelicidad, pero sí una incomodidad constante. Como una piedra pequeña en el zapato: no duele, pero nunca te deja caminar del todo bien.
Esa inquietud fue creciendo hasta convertirse en vacío. No por falta de trabajo ni de oportunidades, sino porque sentía que había renunciado a una parte esencial de mí. Lo técnico, lo lógico, lo creativo. Lo que me fascinaba de niño: entender cómo funcionan las cosas, cómo se conectan, cómo se explican.
Así que el año pasado, después de mucho pensar y no poca ansiedad, decidí empezar de cero. Me matriculé en Ingeniería Eléctrica y me tiré a la piscina.
Hoy, casi un año después, puedo decir sin exagerar que es la mejor decisión que he tomado. Por fin estoy donde siempre quise estar. No porque sea fácil —no lo es—, sino porque por fin estoy en un camino que tiene sentido para mí. Y como ocurre cuando uno empieza algo con pasión, empiezan también las preguntas.
Muchas.
Y una en particular me lleva a escribir estas líneas, un Jueves Santo de madrugada.
Hay cosas que uno acepta porque se lo dicen de pequeño. Como que los Reyes Magos existen, que la Tierra gira alrededor del Sol o que la luz es una onda. Lo vas repitiendo sin pensarlo mucho, porque lo escuchas en clase, lo lees en los libros y parece que todo el mundo está de acuerdo. Pero a veces, si uno se detiene un momento, si se atreve a hacer una pregunta incómoda, aparece la grieta.
La mía apareció con un experimento muy conocido: el del condensador. No hace falta saber mucha física para seguirlo. Imagínese dos placas metálicas enfrentadas, como dos rebanadas de pan separadas por aire. Se les conecta una pila, y empieza a pasar corriente: una placa se carga con electrones, la otra se queda con menos. Entre las dos aparece un campo eléctrico, algo así como una especie de “empuje” invisible.
Pero aquí viene el lío.
Aunque hay corriente en los cables, entre las placas no hay ningún electrón saltando de una a la otra. Nada se mueve ahí dentro. Y, sin embargo, la teoría dice que aparece un campo magnético en ese hueco, como si hubiese corriente pasando por ahí.
¿Perdone? ¿Cómo puede haber campo magnético si no hay corriente?
—Ah —me dicen los expertos—, eso es la corriente de desplazamiento. Lo añadió Maxwell, un genio del siglo XIX, para que las cuentas salieran bien.
Y ya. A callar y a copiar la fórmula.
Pero algo me huele mal. Porque lo que han hecho, básicamente, es inventarse una especie de “corriente fantasma” para que la ecuación no haga trampas. Le pusieron un nombre elegante, eso sí, y asunto resuelto.
Es como si estás contando personas entrando a un cine y, de pronto, faltan tres. Entonces inventas tres “personas invisibles” para que el número cuadre. Lo preocupante no es el truco, sino que después todo el mundo repita con total naturalidad: “Ah sí, las personas invisibles que entran al cine, claro”, y se quede tan ancho.
Ahí me surgió una duda que no es solo de física, sino de sentido común:
¿Tener una fórmula que funciona significa que entendemos lo que pasa?
Porque una cosa es predecir que algo ocurrirá —como decir que mañana lloverá porque las nubes vienen cargadas—, y otra muy distinta es entender por qué pasa. La física moderna es buenísima para lo primero, pero muchas veces se queda corta en lo segundo.
Sabemos que un campo eléctrico que cambia en el tiempo “genera” un campo magnético. Pero nadie sabe explicar por qué. Solo que pasa. Como quien dice: “tú aprieta aquí, y se enciende la luz”. Pero ni idea de lo que ocurre por dentro.
Y eso me lleva a pensar que, tal vez, estamos haciendo las preguntas equivocadas. Que intentamos explicar el universo como si fuera una máquina de relojería: todo con piezas, tornillos, engranajes. Pero ¿y si el universo no es un reloj? ¿Y si es otra cosa?
Le pongo otro ejemplo, más sencillo aún.
Imagine una bandada de pájaros. Miles, volando juntos, girando al unísono como si alguien les diera órdenes. Pero no hay nadie guiándolos. No hay líder. Cada pájaro solo sigue al de al lado. Y de esa interacción local, sin mando central, surge algo bellísimo y ordenado.
Pues algo parecido podría estar ocurriendo en la física. No hay una “cosa” que genera un campo, ni una “corriente invisible” cruzando un espacio vacío. Tal vez todo lo que vemos es el resultado de relaciones, de equilibrios, de simetrías que se mantienen.
Y hay teorías que ya están pensando así.
Una dice que el espacio —eso donde están las cosas— no es liso, sino una especie de malla microscópica. Como si el universo estuviera tejido. Otra, la famosa Teoría de Cuerdas, propone que las partículas no son bolitas, sino cuerdas diminutas que vibran. No se trata de causas, sino de cómo vibran. Y otra idea aún más radical: que todo lo que existe —la materia, el espacio, el tiempo— no es más que información. Bits. Como un ordenador, pero cósmico.
La famosa “corriente de desplazamiento”, entonces, quizá no sea una cosa que exista. Ni corriente, ni desplazamiento. Solo una necesidad matemática para que la ecuación de Maxwell no se venga abajo entre las placas del condensador.
Y no pasa nada por admitirlo. Lo que sí pasa es cuando dejamos de cuestionar este tipo de cosas. Cuando confundimos que el modelo funcione con que la realidad esté bien descrita. Cuando nos acomodamos en fórmulas que predicen, pero no explican. Porque eso —esa comodidad arrogante— es lo que empieza a oler mal.
Quizá el error esté en las raíces. En haber metido a la fuerza ideas viejas —determinismo, causalidad lineal, espacio como escenario absoluto— en una física que ya no las necesita. Como seguir vistiendo a una teoría cuántica con chaqueta newtoniana. Como si el universo tuviera la obligación de ser comprensible con las herramientas mentales del siglo XIX.
Y mientras tanto, aceptamos “corrientes invisibles” sin protestar. Ponemos nombres elegantes a lo que no entendemos y seguimos adelante, como si eso bastara. Como si tapar el agujero fuera igual que arreglarlo.
Pero la física —la buena física— no debería construirse sobre atajos conceptuales ni sobre el miedo a decir “no lo sabemos”. Debería ser valiente. Capaz de romper sus propios moldes. De soltar lastre. De reconocer que algunas de sus preguntas siguen atrapadas en un marco que ya no sirve.
Hoy, como estudiante y como persona que decidió empezar de cero, tengo claro que lo importante no es tener todas las respuestas. Lo importante es no dejar de hacer las preguntas incómodas.
Porque solo cuando reconocemos los límites de lo que creemos entender, empezamos de verdad a aprender algo nuevo.